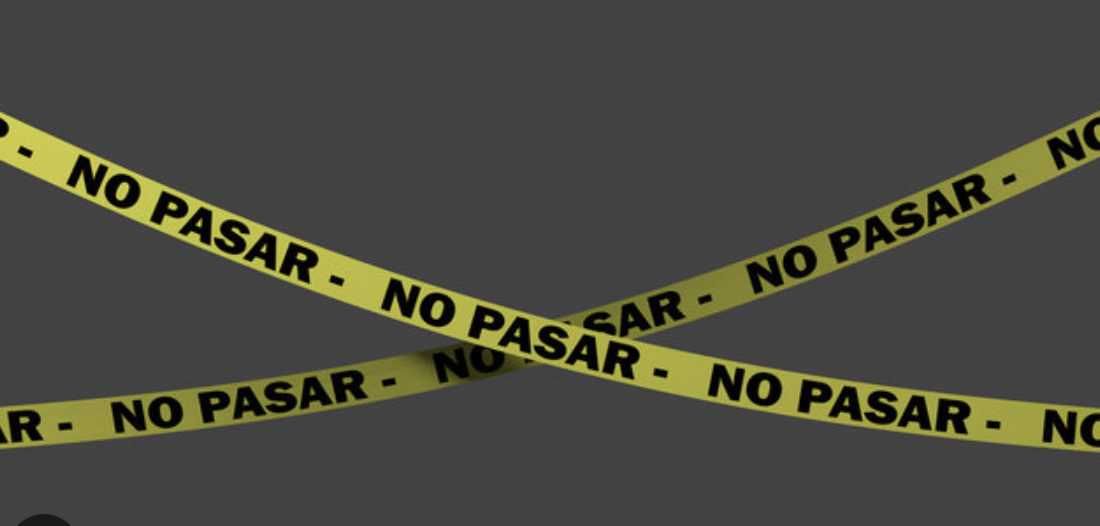El poder y su espejismo: Celestino Cesáreo Guzmán
Hay quienes llegan al poder y creen que este es y será eterno: una lámpara que, mientras uno la sostenga, ilumina para siempre. Pero no hay nada más fugaz. Ejemplos hay muchos, pero quizá el más sonado en los últimos días es el caso de Nicolas Sarkozy, el hombre que un día caminó entre los candelabros del Palacio del Elíseo y hoy lo hace entre los pasillos húmedos de la prisión La Santé.
El expresidente francés, símbolo del orden, de la moral y de la “mano firme”, cumple una condena de cinco años por asociación ilícita, tras un financiamiento electoral ligado al mismísimo Muammar Gaddafi. La ironía es tan perfecta que casi podría ser francesa.
Sarkozy llegó al poder prometiendo limpiar la política, erradicar la corrupción y devolverle dignidad a la República. Fue el candidato del mérito, del esfuerzo, del “trabajo primero”. Y, sin embargo, mientras el ciudadano común pagaba impuestos, su entorno supuestamente llenaba maletas con millones libios para financiar su campaña. El guardián del orden terminó convertido en contrabandista de favores. No hay peor traición que la que se comete en nombre de la virtud.
Lo que más sorprende no es el delito, sino la soberbia: la convicción de que la ley se aplica a los otros. Sarkozy no es el único; el poder, en cualquier latitud, tiende a crear espejos deformantes donde el político deja de verse humano y comienza a verse infalible. Muchos pierden el paso y el piso. Los he visto en todos los niveles y de todos los colores.
Esa deformación no ocurre de golpe: empieza con una llamada sin registrar, una reunión “discreta”, un “favor” por el bien del país. Hasta que un día, sin darse cuenta, el gobernante ya no gobierna: administra sus propias mentiras.
El caso francés tiene un eco universal. Hay que voltear a ver reiteradamente a Perú, por ejemplo. La vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en fórmula con el maestro rural Pedro Castillo, llega al poder; en la primera oportunidad se erige como guardiana de la honestidad y la justicia, provoca la caída del presidente y asciende a la primera magistratura de su país, para que, dos años después, por señalamientos iguales a los de su antecesor, sea destituida. Con la vara que mides serás medido, diría don Plutarco.
Y así, desde París o Lima hasta cualquier capital latinoamericana, el patrón se repite: líderes que se autoproclaman salvadores terminan envueltos en las mismas tramas que decían combatir.
Y cada vez que eso ocurre, no solo cae un hombre o una mujer: se erosiona la fe pública, ese cemento invisible que mantiene viva la democracia. Cada escándalo es una lección que pocos quieren aprender: la confianza se gana con años, pero se pierde con una factura mal firmada.
Sarkozy dice ser víctima de una persecución; Boluarte se encierra en el silencio ante los rumores de su próxima detención. Pero lo mismo han dicho otros antes que ellos —Berlusconi, Fujimori, Bolsonaro, Trump— con una entonación casi religiosa. Tal vez el poder, cuando se acaba, duele tanto que necesita inventarse enemigos para no aceptar el propio reflejo.
Pero la justicia, aunque tarde, tiene su puntualidad irónica: llega cuando el discurso se vuelve caricatura, cuando el político se convierte en personaje. Y cuando la rueda del poder gira —eso sí—, siempre gira.
El poder, al final, es eso: una función temporal. Un contrato con caducidad y sin derecho a prórroga moral. Quien olvida ese límite confunde autoridad con impunidad y liderazgo con privilegio.
La historia —que no tiene sentido del humor, pero sí de justicia— se encarga de recordarlo. Cuando la alfombra roja desaparece y los efectos del incienso dan paso a recobrar la visión, se descubre que la verdadera condena no es la prisión o el olvido, sino la caída del pedestal. Y que la peor de las sentencias es verse a sí mismo sin el uniforme del poder.
Ojalá que las nuevas generaciones de gobernantes, más preparadas y con más visión del futuro, gobiernen para las próximas generaciones y no para el espejo.
Tiempo al tiempo. Veremos.
Share this content: