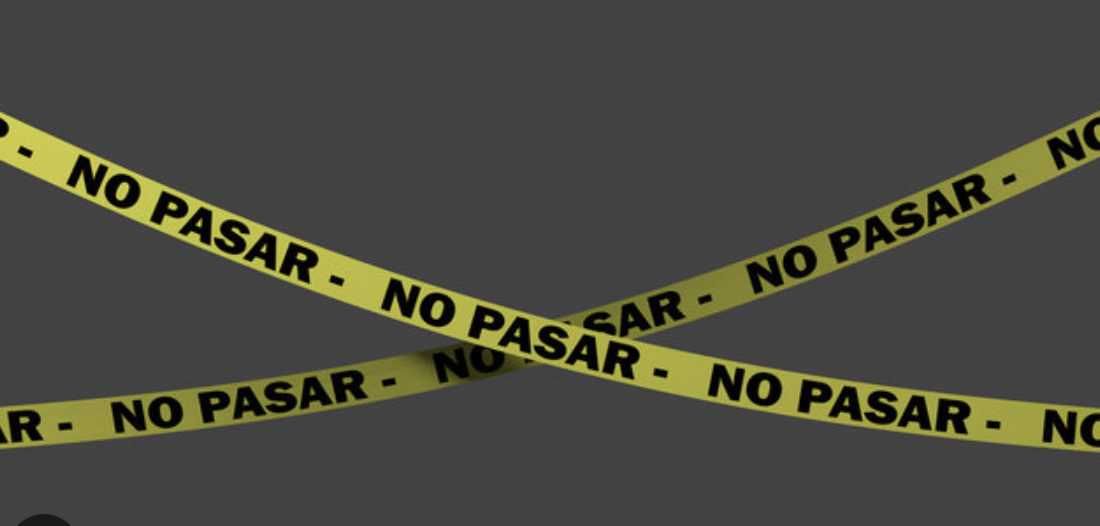Otis, la herida que nos recordó el futuro: Celestino Cesáreo Guzmán
Han pasado dos años desde aquella madrugada del 25 de octubre de 2023, cuando la furia del huracán Otis desfiguró el rostro de Acapulco y, con él, una parte de nuestra historia. En pocas horas, el puerto más emblemático de México quedó reducido a escombros, y lo que era símbolo de turismo, hospitalidad y modernidad se convirtió en espejo del abandono institucional y de nuestra fragilidad como sociedad.
Otis no fue solo un desastre natural: fue un examen que el Estado mexicano no aprobó. La noche en que los vientos superaron los 300 kilómetros por hora y el mar se mezcló con las calles, las instituciones colapsaron, la comunicación se rompió y los ciudadanos quedamos solos, resistiendo con lo que teníamos a la mano. Fue una muestra cruel de que los sistemas de auxilio no estaban preparados, de que la prevención fue sustituida durante años por discursos y burocracia.
Los días siguientes desnudaron otro mal: la improvisación. La rapiña y el caos no fueron solo fruto del hambre o la desesperación, sino de la ausencia de autoridad efectiva y del desorden que acompañó cada intento de ayuda. La gente de Acapulco —esa misma que levantó el puerto con su esfuerzo y dignidad— sintió que el Estado había desaparecido justo cuando más lo necesitaba.
Pero el huracán no llegó a un territorio virgen de errores. Durante décadas, Acapulco creció sobre sus propios riesgos: sobre cauces, cerros inestables y manglares sacrificados en nombre del progreso. Las licencias se otorgaron sin planeación, los reglamentos de construcción se volvieron papel mojado y los códigos urbanos no respondieron a una realidad que ya había cambiado. Otis vino a cobrar esa deuda acumulada.
El cambio climático dejó de ser una teoría científica o un tema de conferencias internacionales: es una realidad que ya golpea las puertas de nuestras casas y del mundo. Lo estamos viendo en estos días: las tormentas son más violentas, los mares más calientes y nuestras ciudades, más vulnerables. Otis fue una advertencia global escrita con dolor local.
A dos años, la reconstrucción avanza, pero no al ritmo de la esperanza. Hay carreteras aún destruidas, familias sin vivienda, y decenas de edificios y hoteles permanecen en ruinas. Persisten apoyos que no llegaron y programas desorganizados que generaron frustración y desconfianza. La desaparición del Fonden dejó un vacío que Hacienda no ha sabido llenar: hay recursos, sí, pero no reglas claras. La discrecionalidad sustituyó a la planeación, y eso tiene consecuencias.
El resultado es preocupante: un divorcio emocional entre la ciudadanía y la autoridad. Y donde hay desconfianza, no puede haber reconstrucción duradera.
Aun así, sería injusto no reconocer los esfuerzos emprendidos desde el Gobierno Federal. Bajo el liderazgo de la presidenta de la República, el puerto ha recibido un acompañamiento institucional que comienza a rendir frutos. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) impulsa un proyecto integral para la recuperación turística y urbana de Acapulco, con una inversión destinada a la modernización de vialidades, la rehabilitación de zonas hoteleras y la planeación de nuevos corredores sustentables.
Asimismo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desarrolla obras estratégicas en materia de drenaje, saneamiento y suministro, con el propósito de restablecer y fortalecer la infraestructura hidráulica del puerto y de las comunidades costeras vecinas. Se trata de inversiones que no solo reparan lo dañado, sino que buscan sentar las bases de una ciudad más segura, ordenada y resiliente.
En paralelo, el Congreso de Guerrero y el Gobierno del Estado también comenzaron a corregir el rumbo. Se aprobaron lineamientos para la reconstrucción integral de la franja costera y nuevas leyes nacidas de la tragedia: la Ley de Gestión Integral de Riesgos, la Ley de Atención a Desastres, la reforma que castiga la rapiña y las modificaciones para fortalecer la protección ambiental. Son avances importantes, pero insuficientes si no se traducen en acciones locales y participación ciudadana.
Porque ningún decreto sustituye la organización comunitaria. Los Comités de Protección Civil de colonias, escuelas y barrios deben ser el corazón de la prevención. En Otis, la solidaridad vecinal fue más eficaz que cualquier protocolo. Es hora de reconocer ese poder ciudadano como parte del sistema de resiliencia, no como un recurso de emergencia.
El huracán dejó una lección que aún no terminamos de asimilar: no se trata solo de reconstruir lo que el viento destruyó, sino de repensar cómo vivimos y construimos frente al nuevo clima del planeta.
El reto es inmenso: adaptar nuestras ciudades al cambio climático, garantizar que las obras públicas sean sostenibles y que la justicia ambiental sea parte de la justicia social.
Porque el próximo huracán llegará —no sabemos cuándo, pero llegará— y volverá a medirnos.
Nos juzgará la historia, no por lo que dijimos después de Otis, sino por lo que hicimos para que no se repitan ni el desastre ni el saqueo.
El legado de Otis no puede ser el dolor, sino la transformación. Veremos.
Share this content: